Novelería, códigos y claves.
Al llegar al cine y constatar la existencia de una cola de media cuadra pensé: “eso me pasa por novelero”, que eso, y no cinemero es la palabra adecuada de quien va siempre a donde están pasando cosas y decir “yo estuve ahí”.
Con la desaceleración propia del desengaño, me disponía a hacer –al mejor estilo Lima 1987- la cola, cuando descubrí para mi alivio, que los doscientos chiquillos delante de mí no podían venir a ver “El código Da Vinci”, y que un ujier gritaba a voz en cuello: “¡Los que quieren ver X-Men III, a este lado por favor!”.

De modo que mi experiencia con la película de Ron Howard (¿o debiera decir Richie Cunningham?) empezó muy lejos de la masividad que se le atribuye al fenómeno cultural iniciado por la novela de Dan Brown. Cierto, los espectadores llegaron, y debí levantarme del asiento un par de veces para dejar pasar a los tardones, pero no fue esta una experiencia como la de “Fahrenheit 911”, en la que debí hacer una cola de dos cuadras mientras activistas del Partido Demócrata repartían propaganda.
Debo decir que -como película- el “Código…” me gustó. Es tan nerviosa como el libro, aunque –por supuesto- la diferencia de medio se deja notar. Enfrentado a una historia de detectives donde cada detalle cuenta, el director se ve obligado a apretujar en dos horas y media la aventura de los criptógrafos sacros Robert Langdon y Sophie Neveu de forma tan apresurada que es imposible entender lo que está ocurriendo, a menos que uno haya leído la novela.
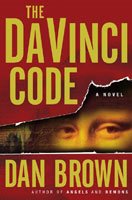 El prerrequisito de haber leído la novela, por supuesto, no debe ser problema: el libro ha vendido decenas de millones de copias en todo el mundo, de modo que la película no es más que una ayuda visual a los millones de turistas virtuales que siguieron a Langdon y Neveu de Francia a Escocia, por templos medievales y bóvedas suizas. De chico, empecé a leer novelas gracias a versiones juveniles que –cada tantas páginas- contaban la historia en forma de “comic”. Es la misma sensación que he tenido ante la película: Howard ha dibujado el “comic” que acompaña a la novela de Brown.
El prerrequisito de haber leído la novela, por supuesto, no debe ser problema: el libro ha vendido decenas de millones de copias en todo el mundo, de modo que la película no es más que una ayuda visual a los millones de turistas virtuales que siguieron a Langdon y Neveu de Francia a Escocia, por templos medievales y bóvedas suizas. De chico, empecé a leer novelas gracias a versiones juveniles que –cada tantas páginas- contaban la historia en forma de “comic”. Es la misma sensación que he tenido ante la película: Howard ha dibujado el “comic” que acompaña a la novela de Brown.
De modo que –aunque no fue una experiencia masiva- sí fue una experiencia con la cultura de masas. Los intelectuales tienen (tenemos, diré, para que no me digan que me hago el tercio) un problema con la cultura de masas. Como nos movemos en un campo donde los capitales son simbólicos y no monetarios, nos vemos obligados a defender y afirmar jerarquías distintas a las del mundo común y corriente donde manda el capital monetario. Profesores universitarios pobres y oenegeros -privados del poder del dinero y de los votos- necesitamos rituales de distinción para persuadirnos de que tenemos nuestra propia jerarquía. El saber distinguir entre alta y baja cultura es para nosotros tan esencial como para un nuevo rico el distinguir entre diecisiete cepas de Malbec.
Por eso, independientemente de dónde nos situemos frente al tema central de la novela de Brown, tenemos que dejar claro nuestro propio “código”: no nos puede “gustar”. Mi amigo Gustavo Faverón, de talante liberal y progresista, encuentra para el libro de Brown el peor insulto imaginable en el mundo de los críticos literarios: “best seller mamarrachento” (http://puenteareo1.blogspot.com). Desde una orilla ideológica polarmente contrapuesta, mi buen amigo Miguel Rodríguez Mondoñedo, que sería Opus Dei si fuera capaz de meterse un zurriagazo de cuando en vez, la llama novelucha” (http://www.lapenalinguistica.blogspot.com/).
Yo, que no soy crítico literario sino sociólogo, me puedo dar el lujo de tener mis propios rituales de distinción, que priorizan la comprensión antes que la distinción, así que voy noveleramente al cine para tratar de entender qué ha atraído a tantos millones de gentes a una historia que –como bien sugieren mis amigos- no ha de tener más méritos literarios que una historia de Agata Christie.
Parte del éxito –aunque creo que no su clave- reside en que el “Código…” se inscribe en la tradición argumental, tan cara a los americanos, del héroe yanqui que salva al mundo, devela misterios extraordinarios y conoce gentes exóticas: Robert Langdon es una fantasía de oficinista gringo de clase media que anhela viajar por Europa y hablar francés, un aventurero que vive una historia arriesgada. No será un héroe de Isherwood o Hemingway, pero es un héroe de todos modos.
La otra parte del éxito del “Código…” es su controversial teología. No el escándalo, aclaremos, sino las tesis que lo generan. Por cierto, la controversia es una parte fundamental de la propaganda de Howard y Brown, pero la controversia tiene muchos niveles, como los entretenidos acertijos de la novela, y son los que tenemos que comprender.

Esta novela no hubiera sido el éxito que es sino fuera porque su blanco principal, la Iglesia Católica, atraviesa una crisis fundamental de credibilidad, zarandeada como está por el escándalo del abuso sexual de menores y por las posturas cada vez más conservadoras de su jerarquía. Los cristianos no católicos no han de tener –en principio- ningún problema con la hipótesis de un Jesús casado y con hijos: son los sometidos al diktat represor de la Iglesia Católica quienes encuentran en la película un mensaje sacrílego. La noción de un Jesús humano, capaz de disfrutar del sexo con su compañera y de generar prole, es anatema para quien considera que el sexo es una función corporal repugnante.
Del mismo modo, el “Código…” no hubiera merecido atención alguna si no fuera porque su atención al motivo del “eterno femenino” es sensacional en la batalla de ideas estadunidense sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Enfrentados al mismo tiempo a la posibilidad de recriminalizar el aborto y a la primera candidatura presidencial femenina seria de su historia, los americanos están obsesionados con la figura de la mujer y una historia que la convierta en el místico Santo Grial está destinada al éxito.
Toda controversia, creo yo, es saludable si se conduce con civilidad. Lo interesante del aparente debate sobre el “Código…” es que no ha generado quemas de libros o censuras. Los católicos conservadores no han pronunciado ninguna fatwa contra Brown y Howard y ninguna corte ha prohibido –como ocurrió con “La última tentación de Cristo”- su exhibición. Recuerdo que –cuando vi el film de Scorsese- los guardias del cine El Pacífico prohibían a los espectadores entrar a la sala con vasos de gaseosa, no fuera a ocurrir que en santa furia los arrojásemos a la pantalla. Nada de ese tipo ocurre ahora, lo que es un alivio luego del escándalo de las caricaturas danesas de Mahoma.
El fervor católico no genera ni siquiera vigilias frente a los cines: pareciera –tal vez- que las multitudes que vimos en las pantallas de televisión en el entierro de Juan Pablo II y la elección de su sucesor no fueron más que un poco más de lo mismo que enfrentamos ahora con la novela de Brown: cultura de masas, novelería, el desesperado intento de tener una identidad, coleccionar una imagen, un emblema, aunque fuese por un momento, en este mundo que -luego de las ideologías- se ha hecho tan difícil de entender.
Con la desaceleración propia del desengaño, me disponía a hacer –al mejor estilo Lima 1987- la cola, cuando descubrí para mi alivio, que los doscientos chiquillos delante de mí no podían venir a ver “El código Da Vinci”, y que un ujier gritaba a voz en cuello: “¡Los que quieren ver X-Men III, a este lado por favor!”.

De modo que mi experiencia con la película de Ron Howard (¿o debiera decir Richie Cunningham?) empezó muy lejos de la masividad que se le atribuye al fenómeno cultural iniciado por la novela de Dan Brown. Cierto, los espectadores llegaron, y debí levantarme del asiento un par de veces para dejar pasar a los tardones, pero no fue esta una experiencia como la de “Fahrenheit 911”, en la que debí hacer una cola de dos cuadras mientras activistas del Partido Demócrata repartían propaganda.
Debo decir que -como película- el “Código…” me gustó. Es tan nerviosa como el libro, aunque –por supuesto- la diferencia de medio se deja notar. Enfrentado a una historia de detectives donde cada detalle cuenta, el director se ve obligado a apretujar en dos horas y media la aventura de los criptógrafos sacros Robert Langdon y Sophie Neveu de forma tan apresurada que es imposible entender lo que está ocurriendo, a menos que uno haya leído la novela.
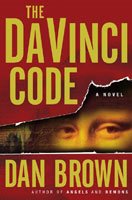 El prerrequisito de haber leído la novela, por supuesto, no debe ser problema: el libro ha vendido decenas de millones de copias en todo el mundo, de modo que la película no es más que una ayuda visual a los millones de turistas virtuales que siguieron a Langdon y Neveu de Francia a Escocia, por templos medievales y bóvedas suizas. De chico, empecé a leer novelas gracias a versiones juveniles que –cada tantas páginas- contaban la historia en forma de “comic”. Es la misma sensación que he tenido ante la película: Howard ha dibujado el “comic” que acompaña a la novela de Brown.
El prerrequisito de haber leído la novela, por supuesto, no debe ser problema: el libro ha vendido decenas de millones de copias en todo el mundo, de modo que la película no es más que una ayuda visual a los millones de turistas virtuales que siguieron a Langdon y Neveu de Francia a Escocia, por templos medievales y bóvedas suizas. De chico, empecé a leer novelas gracias a versiones juveniles que –cada tantas páginas- contaban la historia en forma de “comic”. Es la misma sensación que he tenido ante la película: Howard ha dibujado el “comic” que acompaña a la novela de Brown.De modo que –aunque no fue una experiencia masiva- sí fue una experiencia con la cultura de masas. Los intelectuales tienen (tenemos, diré, para que no me digan que me hago el tercio) un problema con la cultura de masas. Como nos movemos en un campo donde los capitales son simbólicos y no monetarios, nos vemos obligados a defender y afirmar jerarquías distintas a las del mundo común y corriente donde manda el capital monetario. Profesores universitarios pobres y oenegeros -privados del poder del dinero y de los votos- necesitamos rituales de distinción para persuadirnos de que tenemos nuestra propia jerarquía. El saber distinguir entre alta y baja cultura es para nosotros tan esencial como para un nuevo rico el distinguir entre diecisiete cepas de Malbec.
Por eso, independientemente de dónde nos situemos frente al tema central de la novela de Brown, tenemos que dejar claro nuestro propio “código”: no nos puede “gustar”. Mi amigo Gustavo Faverón, de talante liberal y progresista, encuentra para el libro de Brown el peor insulto imaginable en el mundo de los críticos literarios: “best seller mamarrachento” (http://puenteareo1.blogspot.com). Desde una orilla ideológica polarmente contrapuesta, mi buen amigo Miguel Rodríguez Mondoñedo, que sería Opus Dei si fuera capaz de meterse un zurriagazo de cuando en vez, la llama novelucha” (http://www.lapenalinguistica.blogspot.com/).
Yo, que no soy crítico literario sino sociólogo, me puedo dar el lujo de tener mis propios rituales de distinción, que priorizan la comprensión antes que la distinción, así que voy noveleramente al cine para tratar de entender qué ha atraído a tantos millones de gentes a una historia que –como bien sugieren mis amigos- no ha de tener más méritos literarios que una historia de Agata Christie.
Parte del éxito –aunque creo que no su clave- reside en que el “Código…” se inscribe en la tradición argumental, tan cara a los americanos, del héroe yanqui que salva al mundo, devela misterios extraordinarios y conoce gentes exóticas: Robert Langdon es una fantasía de oficinista gringo de clase media que anhela viajar por Europa y hablar francés, un aventurero que vive una historia arriesgada. No será un héroe de Isherwood o Hemingway, pero es un héroe de todos modos.
La otra parte del éxito del “Código…” es su controversial teología. No el escándalo, aclaremos, sino las tesis que lo generan. Por cierto, la controversia es una parte fundamental de la propaganda de Howard y Brown, pero la controversia tiene muchos niveles, como los entretenidos acertijos de la novela, y son los que tenemos que comprender.

Esta novela no hubiera sido el éxito que es sino fuera porque su blanco principal, la Iglesia Católica, atraviesa una crisis fundamental de credibilidad, zarandeada como está por el escándalo del abuso sexual de menores y por las posturas cada vez más conservadoras de su jerarquía. Los cristianos no católicos no han de tener –en principio- ningún problema con la hipótesis de un Jesús casado y con hijos: son los sometidos al diktat represor de la Iglesia Católica quienes encuentran en la película un mensaje sacrílego. La noción de un Jesús humano, capaz de disfrutar del sexo con su compañera y de generar prole, es anatema para quien considera que el sexo es una función corporal repugnante.
Del mismo modo, el “Código…” no hubiera merecido atención alguna si no fuera porque su atención al motivo del “eterno femenino” es sensacional en la batalla de ideas estadunidense sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Enfrentados al mismo tiempo a la posibilidad de recriminalizar el aborto y a la primera candidatura presidencial femenina seria de su historia, los americanos están obsesionados con la figura de la mujer y una historia que la convierta en el místico Santo Grial está destinada al éxito.
Toda controversia, creo yo, es saludable si se conduce con civilidad. Lo interesante del aparente debate sobre el “Código…” es que no ha generado quemas de libros o censuras. Los católicos conservadores no han pronunciado ninguna fatwa contra Brown y Howard y ninguna corte ha prohibido –como ocurrió con “La última tentación de Cristo”- su exhibición. Recuerdo que –cuando vi el film de Scorsese- los guardias del cine El Pacífico prohibían a los espectadores entrar a la sala con vasos de gaseosa, no fuera a ocurrir que en santa furia los arrojásemos a la pantalla. Nada de ese tipo ocurre ahora, lo que es un alivio luego del escándalo de las caricaturas danesas de Mahoma.
El fervor católico no genera ni siquiera vigilias frente a los cines: pareciera –tal vez- que las multitudes que vimos en las pantallas de televisión en el entierro de Juan Pablo II y la elección de su sucesor no fueron más que un poco más de lo mismo que enfrentamos ahora con la novela de Brown: cultura de masas, novelería, el desesperado intento de tener una identidad, coleccionar una imagen, un emblema, aunque fuese por un momento, en este mundo que -luego de las ideologías- se ha hecho tan difícil de entender.


1 Comments:
muy bien, Eduardo. En Caretas libro una vieja campaña contra los que hablan de "géneros mayores" o "menores": no hay tal cosa, sino libros buenos o malos, lo que finalmente se reduce a libros que me gustan y que no.-
José B. Adolph
Publicar un comentario
<< Home